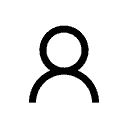"Ya no sufrirás" | Entrevista biográfica
Por Camila Grah Rossi, 7:15 Hs. Lectura aprox.: 7 min.
El dificultoso proceso de una búsqueda introspectiva y la construcción de una identidad que ha sido quemada desde la edad temprana, atravesada por la migración, incontables villas, el abandono en plena vulnerabilidad y hogares de tránsito: la historia de superación de Tamara Baum.
“Mil disculpas, se llenó hasta las bolas y traté de hacer lo más rápido posible porque mi compañera iba a entrar en crisis si la dejaba en banda”, cuenta sin pausas cuando – finalmente - me alcanza. Una simple chomba verde de su trabajo la envuelve y me da frío con tan solo mirarla.
No me sorprende su excusa. Si se tuviera que definir a Tamara con una palabra, sería abnegada. Su altruismo es destacable: ella siempre está al pie del cañón para colaborar con otros, y, si tiene la oportunidad, le compra a tres vendedores ambulantes en un mismo día, llenándose con cinco paquetes de carilinas los bolsillos.
Nos sumergimos por las transitadas calles de Villa Crespo, dirigiéndonos a una cafetería, de estilo francés, que sugirió ella y tenía ganas de ir. Es un martes gris, compuesto de humedad, acompañado de la hora pico galopante donde se mezclan la salida de los estudiantes con los laburantes, que ascienden y descienden de las bocas de subte sin disimular sus caras largas. “Viste qué lindo es mi barrio, ¿no?”, dice con una sonrisa de lado y los ojos le brillan como si estuviera enfrente de los Parques de Disney. Es comprensible su admiración, cuando, a los 14 años de edad, Tamara Baum supo recién qué era vivir en un barrio, bajo un techo y asistir todos los días al colegio. Nadie podría asumir que detrás de su enorme sonrisa guarda una historia que, de alegre, se alejaba mucho, casi tanto como de su lugar de origen: Perú. Partió de allí, a la Argentina, en una combi de mala muerte, con tan solo cinco años, tres remeras sucias y un único par de zapatillas que ya le quedaban apretadas.
Frente a nosotras, se extiende en una esquina la inmensa cafetería con terraza, dando cuenta la gentrificación progresiva que está sufriendo la zona. “Está más cheto de lo que recordaba”, comenta y se le escapa una risita nerviosa, acomodándose los anteojos sobre el puente de su pequeña nariz. Nos refugiamos del frío en su interior y lo primero que impactó fue el fuerte aroma de vainilla, un dulce artificial. Cazamos una mesita para dos personas, junto a la ventana y escaneamos la carta que ofrecía el código QR.
Desgranar recuerdos
“No me acuerdo de absolutamente nada”, confiesa a secas, acercándose un poco para hacerse escuchar sobre la música ambiente. Los recuerdos de Perú y su mamá estaban más que reprimidos, empero, tenía un alto grado de conciencia con respecto a la transición, el viaje y cruce de frontera, tanto como una metáfora de atravesar una etapa a otra en su vida. El paisaje era de montañas, árido y caluroso, mayormente con náuseas y vómitos, aunque ya nada le quedara en el estómago para sacar. Tenía mucha hambre y no soportaba más el dolor de la infección que, en primer lugar, la hizo moverse de país para poder ser asistida por un hospital público. “Vinimos porque me arañó un gato y me pasó la bacteria Bartonella… en general, se cura con normalidad, pero en mi caso, el sistema inmune estaba muy débil”. Además, la madre parecía tener otros planes en la nación: “Nos mudamos a la Villa 1-11-14 con una supuesta tía abuela y sus tres hijos. Mi mamá se iba a trabajar todo el día, había veces que no la veía por dos o tres…”. Por un momento la mirada de Tamara se pierde en las imágenes del pasado. Se disculpa y revisa qué va a ordenar en la pantalla de su celular. Se decide por un café espresso y una porción de carrotcake. Recién después de la llegada de nuestro pedido, pone sus ásperas manos con fuerza alrededor de la taza para detener el temblequeo.
“No la pasé bien ahí”, chasquea con la lengua y se retracta: “Bah, ahí ni en ningún otro lado al que me llevaran”. Cautelosa, su cuerpo se aferra al borde de la silla y aprieta un poco más la taza; temí por que se quebrara. Por ella también.
Sexo, violencia y hambre
“Hay cosas que una niña no tiene la capacidad de noción, sobre todo cuando lo tiene naturalizado: la violencia, la sexualidad, el hambre, los llantos. No hay diferencia entre lo que está bien de lo que está mal”. La cara se le arruga y, en ese preciso momento, parecía que la conversación había culminado. Tomó aire y lo soltó entrecortadamente, pero no se le escapó ni una lágrima. Me mira con intensidad, rogándome sin palabras que no la presionara. “Solo voy a decir que fui explotada en ese lugar, haciendo cosas que una nena, de cinco, no debería someterse”.
Tiempo después, Tamara y la madre se mudaron a otra villa. No sabe con precisión cuál, aunque sí se llevó las escenas impregnadas con botellas de vidrio rotas esparcidas en calles de tierra y un difuso olor a asado revuelto con basura durante el día. La otra, muy clara, de ella tapándose hasta la coronilla con una vieja frazada cuando llegaba a oír unos maníacos sonidos descarnados, como humanos siendo poseídos por animales cuando salía la luna. El techo que por en ese entonces estaba sobre sus cabezas, de nuevo, fue puesto por otra persona: “era un desconocido, un hombre que besaba a mi mamá”, confiesa convencida. Luego, toma un sorbo de su bebida caliente y añade: “La besaba, le pegaba, le gritaba, la encerraba…”. Cuando él se iba, las dejaba en la casa bajo llave. “Un día, mi mamá agarró lo que teníamos y logramos escaparnos”. Esta vez, a la casa de Patricia, una amiga de su mamá, ubicada en Villa Fraga: Tamara encontraría estabilidad medida en años, aunque no en lo afectivo. Ahora, se encontraba con una madre que la visitaba esporádicamente hasta esfumarse: abandonó a su hija por el novio abusivo.
“Yo tenía ocho años y cuidaba a la beba de esta mujer, Patricia. Tenía que cocinar y limpiar, y fue lo más parecido a pertenecer a una familia…”, dice, con cada palabra descendiendo la voz hasta convertirse en un susurro y añade abruptamente: “Hasta que un día me llevaron a Defensoría y ahí abrieron una causa… Al comienzo, pintaba la situación como una mierda, hasta que mi mamá se reapareció; había asistido al psicólogo y todo. Entonces, me dejan ir con ella”. No era nada más que para volver a un agujero de rata diferente: otra villa, distinto hombre y mismo patrón violento. Tamara no quería estar ahí, se lo dijo a su mamá, pero ella parecía no querer escucharla, así que se lo comunicó a sus amiguitas del colegio y los directivos tomaron cartas en el asunto. Tamara fue llevada a un centro transitorio y el último contacto que tuvo con su madre fue por teléfono, haciéndole saber que estaba en Perú cuidando a la abuela; así fue como se hizo humo definitivamente. “Terminé en un Hogar, llamado algo así como ‘Arcoíris Felices’, en la espera de una adopción”, ríe irónicamente y agrega: “lo más gracioso es que no era para nada feliz”. Cuando narra sobre la vivencia en esa institución, parece estar describiendo una versión de The Wall, de Pink Floyd: niños con uniformes, tranquilos y sedados por pastillas, ordenados y cuadrados, sin permiso para hablar o jugar. “Hace no mucho lo clausuraron por negligencia”, señala, enterrando el tenedor en el bizcochuelo naranja.
De karmas y casa nueva
Mira adentro de su taza y descubre que le queda menos de la mitad. Su agarre se aligeró al paso de su relato. Saborea un sorbo y con los ojos entrecerrados, suelta: “Buen karma”. Le pregunto a qué se refiere y me regala una sonrisa, muy chiquita, no de alegría, sino de ternura. “Después de todo, esa última casa de terror logró darme todo lo que tengo hoy”. Una historia de amor sucedió. No, no del amor romántico; del que ella necesitaba, el maternal. Sucede que un buen día, una mujer rubia cae a dar clases, en el orfanato, “de buena onda”, porque tenía un ex alumno que se encontraba acá. “Fue amor a primera vista, sin dudas”, dice Tamara, asintiendo con la cabeza. Primero, empezó con Liliana, la maestra, dándole clases particulares porque estaba por repetir de año. En diciembre, le ofrecieron llevarse a la pequeña Tamara a su casa para pasar Navidad juntas. “Después, iba los fines de semana nomás, pero tenía hasta mi cuarto ahí. No quería volver al orfanato ni a palos, pues me ponía muy triste”. Al cabo de un año y algo de vinculación, se le concedió la guarda. Fue de vacaciones, a Mar del Tuyú y conoció por primera vez la playa: “Es mi recuerdo más feliz. Fue liberador”. El tiempo les permitió aprender una de la otra y, entre trámites y abogados, se le otorgó la adopción plena, a Liliana Baum.
“Me dieron la opción de elegir mi nombre y apellido. La verdad es que mi nombre me encantaba, pero del apellido me quería desligar completamente”, dice imponente y agrega: “Mi vieja biológica había quemado toda mi documentación, así que tuve mi primer Documento Nacional de Identidad recién a los dieciséis”. Lo cierto es que, el viaje de Tamara estaba tan solo zarpando hacia una nueva vida. “Antes siquiera sabía cuál era mi color favorito, nadie me lo preguntó jamás… ¿la gente tenía colores favoritos? Me pareció re loco”.
Tamara tiene fotos siendo adolescente y jugando con muñecas; se le habían quemado muchas etapas y estaba en el apogeo de un renacer, con experiencias vírgenes, en blanco. Poco le importó: intentaba aprovechar que su cerebro absorba todo conocimiento, práctica y situación posible. Miraba los casos policiales, de Mauro Szeta, en la tele, junto a su abuela y se le desbloqueó un deseo: nadar en el ámbito legal. También, aprovechaba hablar lo más que podía; su voz hace vibrar a quien la escuche, como si estuviera sacando el polvo acumulado a lo largo de todos estos años. Cuando llegaba de la escuela veía tantos documentales sobre juicios que le explotaban la cabeza. “Dije: yo quiero hacer eso. Mi objetivo está más inclinado a casos como el mío, a lo familiar”, confiesa en su último bocado del carrotcake.
Hoy, Tamara estudia Abogacía y Locución. Trabaja en una panadería para ayudar en su casa. “Siempre me desviví por los que me rodeaban, aunque no lo elegía. Esta vez, puedo decir que lo hago con gusto”. Sus proyectos trascienden en defensa de los niños desamparados para que no atraviesen lo mismo que ella. También, desea tener un pisito, unos gatos y un alisado definitivo. Me dice que no quiere perder ni un segundo de su vida en emociones negativas, que no lo valen: “Tengo que aprovechar mi tiempo al máximo, porque tengo todo. Yo ya gané”, confiesa segura.
Si le preguntás a Tamara qué le diría a su yo del pasado, la nena que no se conocía, la que lloraba por su mamá, la que era callada, ella va a responder con un semblante inundado por nostalgia. “Le diría que está bien llorar, que no se lo guarde y, que lo mejor está por venir. Que ya no sufrirá”.
Imagen: Camila Grah