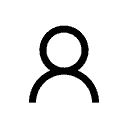Vivencias y reflexiones de un médico en tiempos de Covid -19
Por María Virginia Ronconi, 8:42 Hs. Lectura aprox.: 12 min.
IsecPost, dialogó con un médico sobre la pandemia y el país. Se preservó su identidad para indagar sobre cuestiones de estado público. Estas fueron sus reflexiones.
Debido al ritmo arrasador que la pandemia está teniendo en la Argentina, ¿es posible pensar que nuestro sistema sanitario colapse?
Después del pico de agosto y septiembre de 2020 y hasta los primeros meses de este año, la pandemia tuvo en la Argentina un ritmo relativamente moderado. No obstante, ese ritmo se aceleró y lo hizo brutalmente en los últimos 2 a 3 meses, al punto que nos hace pensar que podríamos vivir en nuestro país las escenas terribles y temibles de guardias desbordadas por gente grave en pasillos que un año atrás se dieron en los centros asistenciales del norte de Italia o de Madrid. Hubo aquí algunos focos muy castigados pero hasta el momento con menos masividad que la que se vio en otros lugares. Sin embargo, si el número de casos creciera aun más, bien podrían ocurrir situaciones parecidas en muchos centros de atención.
No obstante, como la crecida de casos en la Argentina no se dio en forma tan súbita sino más lenta que en otros países, hemos tenido un poco más de tiempo para que en los centros de atención se tomen medidas excepcionales para amortiguar el impacto grave de esta ola temible de casos nuevos. La secuencia habitual es que si hay muchos más casos nuevos (por las causas que sean), ese número alto se trasladará dentro de los 7 a 14 días en aumento de internaciones por pacientes que requerirán oxígeno y que no pueden quedarse en su domicilio como en 10 a 20 días de pacientes que requerirán internarse directamente en terapia intensiva o trasladarse de la internación en el piso a la terapia intensiva, con saturación del sistema y aumento grande de los muertos a los 20 días o más de esa estampida.
No obstante, pareciera que en los últimos días, sea por efecto de alguna de las restricciones o por la dinámica propia de la pandemia, podría estar empezando una tendencia a la disminución de los casos nuevos, que si se hace efectiva y sostenida, implicará que en las próximas semanas disminuyan las internaciones y después las muertes por COVID-19.
¿Cómo se puede mejorar la situación?
Desde el Ministerio de Salud se han implementado medidas para limitar el riesgo de desborde, como la orden de postergación de cirugías programadas hasta que pase la emergencia por COVID, la habilitación de salas especiales para pacientes no críticos, el aumento en la provisión de respiradores y de profesionales dirigidos a atender a esta población. Otras medidas fueron tomadas por las mismas instituciones, como la instalación de carpas para atender casos muy leves que solo requieren ser hisopados, la redistribución de espacios usados con otros fines para destinarlos a la internación de casos moderados o graves que no requieran respiradores pero que requieran oxígeno, medicamentos y controles, o que requieran un aislamiento que los propios pacientes no podrían cumplir en su domicilio.
Pero sin duda la medida clave para limitar los contagios va a ser la vacunación masiva, y al lograr eso lo antes posible debe apuntar todo el sistema sanitario y la política en su conjunto.
¿La medicina argentina goza de buena salud?
Diría que muestra medicina tiene dos caras, porque muchas veces es elogiada por logros o resultados impresionantes y otras veces es muy criticada por las limitaciones o restricciones del sistema. Es lógico pensar que un país con graves problemas económicos pueda tener una medicina del primer mundo. Sin embargo, en muchos casos es así, pero en otros nos vamos al extremo opuesto. Diría que aunque nuestro sistema de salud en general no suele abandonar a la gente, es muy dispar en sus distintas modalidades de atención, ya sea en el sistema público hospitalario, de obras sociales, privado y de las personas jubiladas o pensionadas. Pienso que todos ellos, en mayor o menor medida, tienen aspectos buenos y otros más oscuros.
Es que cuando hablamos de medicina en la Argentina tenemos que diferenciar 3, o mejor dicho 4 sistemas de atención, que a veces se superponen: el sistema público, el sistema de obras sociales o sindical, el sistema privado y el sistema de las personas jubildas o pensionadas.
El sistema público incluye instituciones como hospitales nacionales, provinciales y municipales, sitios de atención descentralizada, vacunatorios, y otros, que en conjunto atienden a un porcentaje alto de la población, muchas veces de pocos recursos pero otras a cualquiera que esté en una situación de emergencia, como ocurre con los accidentes en la vía pública.
El sistema de obras sociales o sindical se solventa principalmente con los aportes de los empleados en relación de dependencia y con apoyo estatal. Quizás sea el sistema que atiende a un mayor número de personas, y que cumple también una función social por la cobertura de medicamentos y la asistencia de enfermos crónicos. El aspecto más flojo de este sistema es quizás el limitado tiempo para las consultas ambulatorias debido al número elevado de pacientes, lo que hace que mucha gente no quede satisfecha y busque otras alternativas.
El sistema privado suele estar en parte superpuesto con el sindical o de obras sociales, por una modificación legal que se hizo en la década de 1990 y que hizo que creciera mucho. Posiblemente, en algunos aspectos sea el sistema que satisface más a la gente, quizás porque también ofrece mejores instalaciones que los otros sistemas. También tiene su contracara debido a que quienes están al frente de este sistema son empresarios, y su interés por el lucro suele llevar a que las cuotas sean altas, a que haya presiones para reducir costos, y que a menudo se generen situaciones tensas con pacientes crónicos o que requieran tratamientos nuevos y excesivamente caros.
El sistema de la gente mayor es el cuarto que mencionaba, y aunque suele tener mala prensa por diversos motivos, y limitaciones reales, los médicos que tenemos años de ejercicio en la medicina, sabemos que, más allá de las críticas que siempre pueden hacerse, a lo largo de las décadas se ha visto un lento y progresivo mejoramiento en la calidad de las prestaciones y que este no es mérito de ningún partido en especial sino que fue una tendencia que aunque lentamente se fue consolidando. Más que nada lo digo porque con fluctuaciones temporarias en general es alto el grado de cobertura de medicamentos, hay un buen desarrollo de las campañas de vacunación y hay menor desamparo en las internaciones y en las atenciones urgentes que el que había décadas atrás. Quizás la dificultad actual mayor es la dificultad de poder dar una atención más personalizada, pero creo que es algo difícil de resolver.
Desde su opinión, ¿cómo maneja el Gobierno el sistema sanitario?
Creo que antes de responder esta pregunta tendríamos que tomar distancia de posturas o simpatías políticas y ser lo más objetivos posibles. Desde mi perspectiva pienso que fue errado haber escuchado desde un comienzo solo a los sanitaristas. La pandemia es un asunto muy grave como para que solo opinen los grupos de la salud. Debería haberse escuchado oportunamente la opinión de economistas, actores sociales, políticos opositores e instituciones diversas y las medidas deberían haberse tomado por consenso entre todos ellos y no exclusivamente desde la perspectiva de los actores de la salud. El confinamiento fue necesario y acertado, pero quizás se implementó muy temprano en 2020 y durante un tiempo exageradamente prolongado. La consecuencia principal de ese planteo fue que en 2021 se implementó más tarde que lo que se requería y tuvo un bajo cumplimiento. Es cierto que las decisiones sanitarias más acertadas requieren gobernantes que logren una sintonía muy fina y que tengan una perspectiva bastante amplia que pocos pueden dominar. Además nunca hay que obviar ni menospreciar la necesidad que la gente tiene de trabajar para tener ingresos ni la extenuación o el incumplimiento de las restricciones, cuando estas se prolongan más de la cuenta.
¿Y qué opinión tiene sobre el manejo de la vacunación?
Creo que se subestimó el tema de las vacunas, no fue enfocado con suficiente realismo como para tomar las decisiones más acertadas. Es verdad que siempre es más fácil opinar de esto con el diario del lunes, con más de 100.000 muertos, pero el tema de la dificultad para conseguir vacunas era muy previsible y de hecho fue una realidad en la mayoría de los países, por lo que debió haberse encarado con más realismo. Las cosas se pudieron hacer mejor, porque la prioridad era disponer de vacunas y no restringir el acceso de ninguna. Supongo que jugó mal una mezcla de factores, quizás ideológicos, políticos, estratégicos, comerciales, y por ahí otros que desconocemos. El conjunto llevó a tomar decisiones erróneas o limitadas en un momento muy crítico que requería una alta habilidad y cintura política para tomar decisiones certeras. Los desaciertos llevaron a que, de estar en una posición que nos podía haber priorizado para conseguir vacunas con más facilidad que otros países, pasáramos a tener muchas menos que las esperadas o al menos más lentamente que las que hubiéramos necesitado. Sin duda la historia podría haber sido muy distinta y hubiéramos tenido un crecimiento de casos menor y con menos muertes.
¿Cómo es un día de guardia ambulatoria en época de COVID-19?
Es estar usando casi en forma permanente elementos de protección personal, que resultan incómodos y a veces extenuantes y a los que tuvimos que acostumbrarnos por necesidad. También es exponernos a un número alto de enfermos que contagian, priorizar a los más comprometidos, minimizar el tiempo para tomar un café o para ir al baño, ver cómo muchos de nuestros compañeros se contagian y algunos de ellos se enferman y la pasan mal. Son muchos los cambios y situaciones que hacen que una guardia no sea el momento que uno más disfruta en el día.
¿Usted cree que la sociedad ha tomado realmente conciencia de la pandemia?
Pienso que la mayoría de la gente tomó conciencia. Sin embargo, la necesidad de vivir y trabajar en un país pobre hizo que a pesar de los riesgos mucha gente se exponga porque necesita ingresos. También siempre hay personas que en los hechos niegan todo y no se cuidan en lo absoluto. Los argentinos somos por naturaleza muy gregarios y esto hace que sea muy difícil cumplir tiempos largos de restricciones.
¿Cuál cree que puede ser a futuro la orientación de nuestra sociedad respecto de la pandemia que todavía no nos quiere abandonar?
Creo que casi en su totalidad, la sociedad sabe que en un futuro inmediato necesita que la vacunación sea masiva. Solo unos pocos niegan esta realidad indiscutible, que probablemente va a lograr que cambie el panorama.
No obstante eso, y hasta tanto se logre, creo que en un futuro cercano nos enfrentaremos a la cruda realidad de que la economía se verá muy afectada y que tendrá implicancias que excederán el ámbito médico y sanitario. De ocurrir así, las cosas se complicarán y necesitará medidas muy ingeniosas y consensuadas para superar los problemas.
Se sabe que la Medicina Interna es una especialidad fundamental ¿Es posible entonces se hayan descuidado patologías crónicas que se atienden desde esta especialidad?
Sí, es claro que durante 2020 hubo descuidos, en parte por necesidad de restricciones, en parte por el temor de los pacientes a concurrir a centros de salud y también por la tendencia a restringir el contacto médico cercano a la nos vimos obligados. También hubo procedimientos diagnósticos que casi dejaron de hacerse por tener un mayor riesgo de contagio, como ocurrió con las espirometrías (que hacen los neumonólogos a pacientes con asma u otras enfermedades respiratorias).
Por todo esto, muchos enfermos cardíacos, respiratorios o con hipertensión dejaron de hacerse los controles o chequeos usuales. Hoy eso se vuelve a ver. También se pospusieron las cirugías que no fueran urgentes. Es lógico pensar que muchos de estos postergados estarán expuestos en un tiempo variable a mayores riesgos de enfermedades graves y a un aumento de la necesidad de atenderse en el mismo sistema que hoy trata de mantenerlos alejados.
Dentro de su trabajo como profesional de la salud ¿se ha sentido desprotegido por parte de las autoridades del gobierno?
Creo que los profesionales de la salud en un comienzo de la pandemia (en 2020) nos hemos sentido desprotegidos más por las autoridades de los propios centros en los que trabajamos que por las autoridades gubernamentales. El problema que ocurrió al principio es que en la mayoría de las instituciones hubo que pelear mucho para conseguir equipos de protección personal adecuados. Esto se dio tanto en centros públicos como en los privados y de obras sociales. Por suerte, en la mayoría de los casos eso se subsanó (con excepciones) desde antes del pico epidémico de 2020. Por parte del gobierno hubo cierto apoyo con algunos incentivos económicos, aunque fueron magros y limitados, pero al menos existieron. Hoy en día los honorarios médicos están muy retrasados y no compensan las dificultades cotidianas con las que tenemos que lidiar. Los profesionales de la salud no somos ajenos a las debacles económicas del resto de la gente.
¿Qué habría que mejorar durante el trabajo en las guardias?
Tanto en los hospitales como en los centros privados.
En parte se mejoró el sistema al tratar de categorizar a los pacientes y cuando estos que consultan por cuadros de sospecha de COVID-19 tienen síntomas mínimos o muy leves, se restringen a que solo se los hisope y se les dan instrucciones de aislamiento y seguimiento y advertencias en cuanto a que si aparecen síntomas jerarquizables, vuelvan para ser revaluados.
Algo que podría dar alivio a los profesionales más sobrecargados es lograr que la distribución de la carga asistencial no recaiga exclusivamente en los médicos y paramédicos que atienden en los lugares más sobrecargados, como salas de terapia intensiva o de internación, guardias de pacientes de emergencias o de pacientes clínicos ambulatorios. Esto es difícil de resolver, pero hay que tener en cuenta que otras áreas de atención ven muy reducidas sus tareas y que encarar una situación anómala como una pandemia puede requerir encuadres ingeniosos e innovadores, en especial durante los picos de contagios.
¿Qué le aconsejaría a todos aquellos profesionales de la salud que deseen irse del país por una mejor calidad de vida?
Aunque nunca viví en el exterior, por colegas que lo han hecho sé que es cierto que afuera se puede vivir mejor que en la Argentina, al menos desde el punto de vista económico y de calidad de vida. Les díría que no es bueno ir para probar, y que tengan en cuenta cada destino es diferente, y algunos podrían ser favorables y otros no. Es importante planificar, conectarse con los sitios posibles, tratar de hacer allí una pasantía o una beca (fellowship) de un tiempo acotado antes de instalarse y averiguar bien las condiciones de reconocimiento de títulos y especialidades del destino elegido. Todo esto es más lento y dificultoso ahora durante la pandemia que en épocas normales, y aunque al comienzo de la pandemia en algunos lugares se requerían muchos profesionales y se levantaban trabas en forma transitoria, pienso que ahora la situación no debe ser igual.
Teniendo en cuenta que usted se ha recibido hace más años que la mayoría de sus colegas, ¿qué opina sobre los actuales profesionales médicos?
Los nuevos profesionales tienen un bagaje de conocimientos de las nuevas tecnologías que los más grandes no teníamos y que debimos ir adquiriendo para no estar en desventaja. Por otra parte, muchos profesionales jóvenes, acostumbrados a resolver con pocos pasos los problemas, son más propensos a la frustración profesional (el famoso burn-out) como reacción a situaciones desfavorables que perduran.
También los jóvenes suelen ser menos apegados a los lugares de trabajo y a cambiar de empleo con mayor facilidad cuando el que tienen no cubre sus expectativas.
¿Por qué eligió ser médico?
Desde chico me gustó lo vinculado a la biología, aunque de niño no me planteaba ser médico. De adolescente me di cuenta de que quería una profesión que, además de gustarme, me permitiera ayudar a otras personas. Y a los 17 años vi más claro que quería seguir esta profesión. A pesar de las dificultades y problemas que en esta profesión nunca faltan y para lo cual uno debe prepararse, no me arrepiento para nada de mi elección.
¿Cómo es un día de trabajo cotidiano en el área de terapia intensiva en los momentos de pandemia que vivimos y qué hace un médico en un área crítica?
Los cuidados críticos son un área muy particular. El solo hecho de estar en un área cerrada con antiparras y barbijo en forma permanente durante largas horas, es desgastante. En esta época sobra el trabajo, hay mucho estrés, agotamiento y cierta frustración. La mortalidad de los enfermos de COVID-19 es mayor que la del promedio de los pacientes de terapia y muchos profesionales no toleran la frustración de que muchos pacientes se mueran a pesar de los esfuerzos y expectativas. Además, muchos médicos, enfermeras, auxiliares y kinesiólogos, se han contagiado, y algunos la han pasado bastante mal, mientras que otros, lamentablemente han fallecido. La extenuación profesional o burn-out afectó a muchos colegas y entre los que se han infectado muchos quedaron con distintas secuelas y no han podido volver a trabajar a las mismas tareas. Lamentablemente el disponer de menos personal hace que los que quedan se vean sobrecargados y esta rotación saludable en muchos casos es imposible de hacer, por lo menos ahora.
Como experiencia médica y humana ¿recuerda algún momento en su carrera que lo hayan marcado fuerte?
Particularmente me han pegado los casos de pacientes jóvenes con enfermedades graves, en especial cuando uno también era joven y la empatía con ellos era máxima. En esos casos la muerte en un corto plazo pega y con dureza, aun cuando uno haya hecho lo posible para que esto no ocurriera siente que la muerte nunca es algo que uno espera ni fácil de digerir.
¿Cómo maneja la comunicación con los pacientes y familiares en momentos de mucho dramatismo?
Aunque algunas cosas se aprenden en la facultad y en los cursos de especialización, otras se aprenden sobre la marcha. De joven yo era muy categórico en mis afirmaciones y hace unas décadas no era común dar de sopetón a un paciente o a un familiar una mala noticia sobre su salud. Hoy en día hay menos reparos para hacerlo, pero el tacto para transmitirlo está más vinculado con la experiencia de cada uno. En los casos más complejos o conflictivos y en los que el tiempo nos lo permite, nos valemos de la ayuda de los profesionales de la salud mental. También son casos complejos los pacientes jóvenes con muerte cerebral, en especial los debidos a accidentes graves por lo súbito de los desenlaces. En estos casos se plantea muchas veces la necesidad de hablar con la familia para autorizar la donación de órganos, un tema muy duro en esas circunstancias, pero para el cual hay profesionales que es ocupan de eso.
No obstante, en todos los casos la empatía es un termostato que nos permite modular nuestra comunicación en momentos críticos y encontrar el mejor camino para que esta sea clara y precisa.
¿Se puede conciliar la extraordinaria potencia tecnológica que tenemos hoy en día con los valores humanos?
Es el gran desafío actual. Como consecuencia de los grandes avances tecnológicos, los profesionales jóvenes a veces sobrevaloran los resultados de estudios sofisticados que nos dan información objetiva y en cambio suelen dar menos valor a los datos subjetivos, como los que surgen del examen físico. Es indudable que el equipamiento moderno es una diferencia clave en la actualidad y una ventaja enorme. Sin embargo, nunca debe perderse la comunicación con el paciente, que es lo que nos permitirá poner en contexto la información y ver la realidad de las necesidades del paciente, más allá de los problemas detectados. Un trato cordial, comprensivo y hasta cálido con el paciente sigue siendo siempre una parte clave de la relación médico-paciente y un elemento importante en la terapéutica, más allá de las prescripciones o indicaciones correctas que hagamos.